Cadáver insepulto
Pterocles
Arenarius
La
ley sólo existe para los pobres; los ricos y los poderosos
la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir
castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda
comprarse con dinero.
Donatien
Alphonse Françoise, Marqués de Sade
Yo
vivía en la calle de Juan de la Granja, en una de las orillas de la
Candelaria de los patos. El lugar de juegos, centro deportivo y
parque de diversiones de los niños que habitábamos las cinco
vecindades de Juan de la Granja era la calle de Auza, perpendicular a
la otra. Ahí jugábamos futbol, canicas, beisbol, quemados, hoyos,
burro en sus diversas variantes (corrido, tamalado, castigado) y
también peleábamos con alguna frecuencia. Éramos la pandilla del
barrio de la nueva generación y teníamos entre diez y doce años.
Aquél era un día de vacaciones del calendario escolar. Yo buscaba a
mis amigos el Neto y el Melo, que vivían en la escuela Juan de la
Granja, precisamente en la esquina de la calle de ese nombre y la de
Auza.
 |
| La Bella Cande, legendaria. Foto histórica de Héctor García. |
Me trepé en la puerta metálica del zaguán de la escuela, pisando
sobre los adornos de metal forjado. Les grité. No salieron. De
pronto vi que un policía, tamarindo ―que así los llamaba la gente
por el color del uniforme y eran, formalmente, los encargados de
vigilar y regular el tránsito de vehículos― se acercaba a mí.
Peligrosamente, cada vez estaba más cerca. Un niño casi vagabundo,
desconfiado, astuto y conocedor de los peligros, no iba a confiar en
un policía tamarindo (a mis diez, quizá once años, sabía con
claridad completa que todos los policías, todos, eran ladrones, los
tamarindos tenían, en realidad, el encargo de extorsionar a todo
aquel que manejara un vehículo automotor). Y menos podía confiar en
un policía que se me acercara puesto que lo veía con más que clara
evidencia que estaba embriagado.
Rápido, con mis 35 kilos y mi agilidad de buen futbolista callejero,
me bajé de la puerta y salí corriendo para huir del tamarindo
borracho.
 | ||
| Estación del metro Candelaria. Desaparición del barrio. |
Corrí por Auza. El policía me persiguió, pero yo era mucho más
veloz. Llegué a mi vecindad, a unos 60 metros de la esquina de la
escuela. Me metí corriendo y me refugié en el excusado colectivo de
la vecindad. Me subí con los pies sobre la taza para que si se
asomaba por abajo del cobertizo con bisagras que dejaba ver pies y
cabeza de quien estuviera adentro, no me viera. Desde una rendija lo
miré llegar a media vecindad, ebrio, enrojecido, un poco
tambaleante, miraba a la gente de la vecindad con sus inyectados ojos
de bútago retador. Miró para allá al fondo de la vecindad, nada.
Miró para acá, ¡donde yo estaba!, nada. Miró para afuera y
lentamente se fue caminando hacia afuera de la vecindad, hacia la
calle. Suspiré aliviado. Dejé pasar un tiempo pequeño, demasiado
pequeño. Debí esperar más, pero tenía miedo y urgencia de meterme
a mi casa. Salí y ahí estaba, esperándome. Ya no pude hacer nada.
Me agarró y me cargó como si fuera un chivo, bajo su axila. Así
era de fuerte o así estaba yo de flaco.
Y me llevaba como su botín. Las mujeres de la vecindad vieron todo.
En menos del tiempo que le tomó llegar a la entrada de la vecindad
ya le habían avisado a mis padres: “¡Un policía se lleva a
Chucho!”. Cómo que un policía, ¿por qué? “Lo agarró a media
vecindad y se lo lleva cargando”. Ah, carajo, pues qué estará
pasando, qué haría o qué, pues…
Mi madre me arrebató de brazos del policía degenerado y mi padre le
asestó un poderoso cruzado de derecha que casi lo derriba. El
policía era un hombre alto y fuerte. Mi padre era de pequeña
estatura, 1.65 metros si acaso. Un gran chingadazo hizo al tamarindo
retirarse sin más explicaciones.
Fue la primera vez en mi vida, a los once años, en que me encontré
frente a frente con La Bestia.
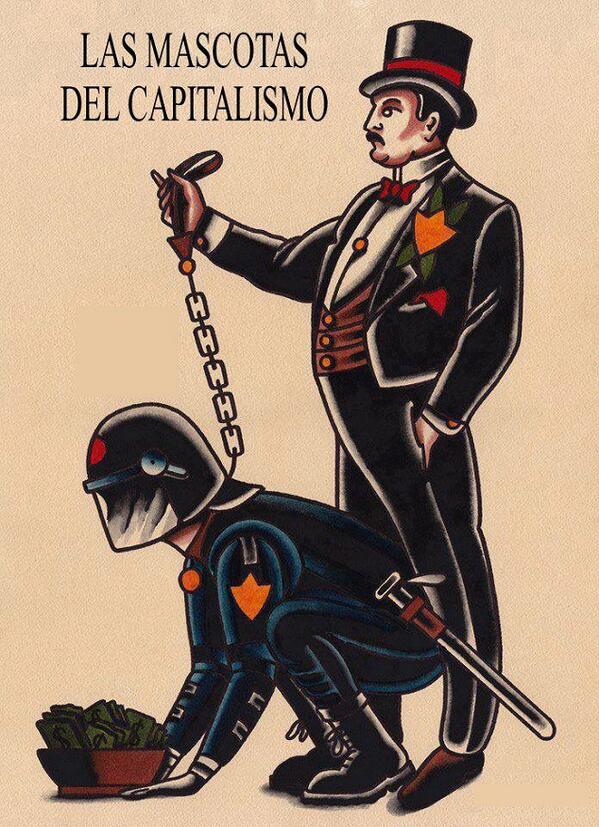 |
| La Bestia. "La dictadura perfecta" |
Hablo de La Bestia, porque sé que quienes han vivido bajo la
opresión de una dictadura saben bien de qué hablo cuando me refiero
a La Bestia. Es el “derecho” de violar, como ese policía iba a
hacer conmigo. ¿Para qué quería llevarme cargando ese tamarindo
borracho?
Habían pasado quizá cuatro años y, como un buen adolescente de
barrio bajo, me encontré en la otra esquina de mi calle, donde Juan
de la Granja se encuentra con Corregidora, bebiendo cerveza a pico de
botella. Era una caguama que, en aquellos tiempos, tal denominación
era curiosa novedad (dicen que debida a Monsiváis). Estábamos
Gregorio, renombrado el Oso y Joaquín, el Negro, Padua. Yo le había
dado dos tragos a la cerveza y me encontraba un poco ebrio de manera
más que prematura. De repente, de la nada salió un sujeto de
gabardina blanca prácticamente en medio de los tres: “Esos
jovenazos, saquen la bachita”. Yo iba a contestar con un estúpido
candor autoincriminatorio, pero el Oso, se me adelantó y con astucia
dijo “Cuál bachita, señor, aquí no hay nada”. En un instante
aparecieron otros tres sujetos que, sin más, comenzaron a
trasculcarnos. En el bolsillo me encontraron el destapador de cerveza
que incluía tirabuzón sacacorchos. “Con esto puedes matar a un
cristiano, vas pa'rriba, chamaco”, me dijo del de la gabardina
blanca. Y me subieron a una camioneta sin placas ni logotipos
policiacos.
Alguno de los que estaban fue corriendo a avisar a mi madre. Era un
sábado, porque ella estaba planchando y salió corriendo sin
enfriarse, a riesgo de agarrar un mal aire, para rescatarme de las
manos de los representantes de la dictadura que, desde fuera de la
ley, han violado los derechos de las clases pobres de México por
décadas.
 |
| Años 70. El jovenzuelo militante de la izquierda después sería Pterocles. |
Mi madre llegó a llorarle al sujeto de gabardina blanca, policía
secreto, como se estilaba en aquellos tiempos. Yo estaba ebrio arriba
de la camioneta y me sentía tan mal como nunca me había sentido en
mi vida. Borracho y oyendo a mi madre lloriqueante suplicarle al
terrible hombre que me había detenido por traer un destapador de
cerveza con tirabuzón. El hombre repetía “Es que con esto puede
matar a alguien”. Con una prepotencia odiosa, con una actitud de
generoso perdonavidas le dijo a mi madre “Bueno, ya llévese a su
hijo. Pero cuídelo más, porque para la otra sí nos lo cargamos”.
Me daban ganas de que mejor me llevaran a la cárcel antes que “ser
beneficiado” por tan pútrida generosidad.
 |
| Brutales, ladrones, torturadores, asesinos. La policía, al servicio del poder corrupto |
La policía era una plaga criminal, una maldición del diablo, una
invitación al abismo ―matar a un policía era un bello ideal,
incluso arrostrando persecución, tortura, cárcel―, para los
jóvenes y adolescentes que crecíamos en la Bella Cande. No pocos de
los que fueran mis amigos de la primera juventud murieron en manos de
la policía o bien dieron en la cárcel con sus humanidades o, la
peor de las maldiciones: se convirtieron en eso
que fuera su tortura, su demonio en este mundo, su odio; se
convirtieron en policías corruptos, ladrones, extorsionadores,
alcohólicos-gordos e ignorantes y criminales.
Mi
suerte fue formidable. A pesar de haber sido detenido por besar a mi
novia en la calle, por mear en público, por estar borracho en una
calle solitaria, por ―esto será muy difícil de creer― por
caminar demasiado rápido, pues según dijo el patrullero que me
detuvo y me subió a su vehículo, era muy sospechoso caminar así.
Por ingerir bebidas alcohólicas en la calle me detuvieron ―objetivos
de extorsión― muchas veces. Por mentarle la madre a Carlos Salinas
fui hecho prisionero un par de ocasiones; por pegar carteles primero
del Partido Mexicano de los Trabajadores, luego, años después del
Frente Democrático Nacional. En fin. Sin embargo, repito, mi suerte
fue formidable, porque aunque fuera detenido cuatro o cinco veces por
año, no permanecía prisionero en poder de la corrompida autoridad
más de 12 horas; y en los mismos tiempos hacía mis estudios de
bachillerato y después de licenciatura. Y conforme avanzaba en
consciencia social y conocimiento, obviamente, mi percepción de lo
que es y significa la policía, el rostro del régimen, se fue
modificando hacia un refinamiento cada vez mayor.
 |
| Un viejo profesor |
Desde
la adolescencia noté que la justicia operaba de manera más que
rigurosa contra los pobres. Jamás contra quienes ostentaran riquezas
o influencias poderosas. Los que podían pagar la “justicia”, en
la práctica, estaban autorizados a delinquir sin cortapisa e incluso
a asesinar.
La
justicia mexicana es una tiranía contra los humildes. Y es la más
feroz dictadura contra los opositores al régimen. Contra los pobres
aplica un rigor casi sin límite, la injusticia cotidiana, la
brutalidad policiaca, la extorsión como sistema de trabajo. Contra
la delincuencia tienen muy sus diferencias. Los delincuentes que
actúan motu
proprio
pueden ser consentidos, incluso alentados y hasta protegidos, si
entregan parte de sus ganancias a policías, ministerios públicos y
jueces.
Los
políticos jamás serán molestados ni reconvenidos ni siquiera
señalados por sus raterías ni sus crímenes, excepto si hay una
consigna que venga desde más arriba en su contra. Y ni hablar si es
desde arriba ―leamos desde la presidencia de la república―:
entonces el rigor de la justicia será implacable. Sin embargo, para
ellos suele haber misericordia. Llegan a perdonarse.
 |
| La lucha contra el poder |
Para
quienes no hay piedad es para los opositores a este régimen. De
forma sumarísima se les condena a muerte o a desaparición forzada.
Crímenes dignos del Tercer Reich se han cometido contra los que se
enfrentaron al gobierno. A veces, por la denuncia, la lucha
organizada, sólo sufren la cárcel.
El
sistema ha sido indeciblemente astuto para permanecer entronizado en
el poder público. Es sin duda asombrosa su capacidad para aferrarse
―como lo haría un náufrago con su tabla de salvación― a los
beneficios del poder. Han corrompido hasta los cimientos la vida
política de la nación. Han comprado (casi) a todos los políticos y
a las organizaciones en donde haya gente dedicada a la política. Han
entregado el país al extranjero como si fuera de su propiedad. Han
destruido con toda consciencia la educación.
Han
sido la más feroz dictadura porque son capaces de decir en el
extranjero que en México se vive una democracia, “con todos los
defectos de los regímenes de tal índole, pero democracia al fin”,
cuando son una satrapía que sirve, con todo descaro, al poder
imperial.
Y
cuando ha habido iniciativas que los han amenazado con expulsarlos
del poder político, con un cinismo que espanta gritan que “Todos
los políticos son iguales. Que todos son corruptos y ladrones por lo
que no hay salvación”.
Así,
una nación que ha contado ―aunque cada vez menos― con
descomunales riquezas naturales, con múltiples privilegios que el
azar natural le otorgó (todos los climas, miles de kilómetros de
costas, millones de hectáreas de suelo fértil, no menos mar
territorial, inagotables yacimientos petroleros, plata, cobre, oro,
etcétera) se debate en la monstruosa situación de ver a treinta
millones de sus habitantes sumidos en una miseria muy cercana a la
hambruna y otros setenta millones que viven en una pobreza apenas
soportable.
La
dictadura mexicana, con vigencia ―durante dos sexenios disfrazada
de azul― durante ya casi noventa años (aunque con una milagrosa
salvedad, el periodo de gobierno del general Lázaro Cárdenas) se ha
regido por tres objetivos para el ejercicio de su gobierno: Uno, el
robo sin límites al erario. Dos, la mentira como sistema de
comunicación con los gobernados. Tres, la supresión de los enemigos
del régimen por asesinato directo, desaparición forzada,
encarcelamiento sin pruebas, expulsión del territorio nacional o el
cese laboral. Según el sapo del costo político es la pedrada del
atentado.
Pero
La Bestia murió con uno de sus más bestiales crímenes. Como
régimen murió el 2 de octubre de 1968.
Pero
sigue, muerto insepulto, al mando del gobierno. ¿Qué es una bestia
muerta?: un montón de carne agusanada, pestilente, abominable, en
proceso de descomposición. En su interminable proceso de
putrefacción han contaminado a todo el país. Y el desmantelamiento
―la descomposición― de nuestro país lo hemos presenciado
mirando el rostro de La Bestia insepulta que se transfigura en padre
benévolo para los menos, cínico consentidor y obsecuente para los
millonarios, despiadado saqueador para la mayoría y el demonio, el
exterminador, la bestia de fauces sangrientas para los que se le
oponen.
Voy
viajando y veo que una patrulla detiene a un automovilista en la
solitaria carretera, en la noche. ¿Será para ayudarlo? ¿Será para
darle orientación y consejo? ¿Será con la finalidad de brindarle
indicaciones para su protección? No. Es para extorsionarlo. Es un
robo en despoblado.
Hoy
soy un viejo profesor. Tengo hijos que no vivieron en el barrio bajo
y van a la universidad. Pero las condiciones de mi país no han
cambiado, sino al contrario, son peores. El cadáver insepulto ha
encontrado la manera de continuar su proceso putrefactivo
ensanchándolo hacia todos los puntos de la nación. Lo que se
mostraba en embrión hoy es horrenda realidad. El país se despedaza,
la consciencia colectiva está desmembrada. Lo peor de los políticos
se entregaron a La Bestia, por comodidad, por cobardía, son los
gusanos que tratan de acelerar la descomposición.
 |
| Escritores y activistas |
Pero,
aunque atomizado, el descontento que aglutina a los que no han sido
alcanzados por la podredumbre, los que hemos sido perseguidos, a los
que hemos sido robados por años, los que hemos sido oprimidos,
explotados y ninguneados, se siente en el aire, La Bestia se sabe, se
siente acorralada y, como nunca, se muestra amenazante, con una
hipocresía y una brutalidad que sólo pueden ser producto del terror
de que la gran rebelión que con millones de mañas han pospuesto por
décadas los barra, los borre de la historia, fingen seguridad y
aseguran que conservarán el poder.
El
régimen con el rostro agusanado, pestilente, podrido hasta los
huesos aspira a descomponer a todo el país. Si no eliminamos al
cadáver nos pudriremos todos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario